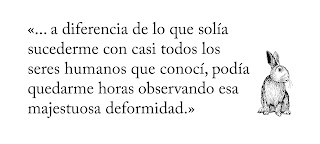Los árboles torcidos
o una teoría sobre la naturaleza humana, o por qué mi psicóloga no me soporta
1
En una ciudad al oeste de Polonia, llamada Gryfino, existe un bosque de lo más curioso. Tiene alrededor de cuatrocientos pinos, que fueron plantados hacia la década del treinta de mil novecientos; en cada uno de ellos, sin excepción, se observa una curvatura de noventa grados en su base. Nadie sabe la razón de este misterioso espectáculo. Algunos dicen que este detalle le agrega una suerte de gracia femenina al aspecto de por sí fálico de los árboles. Dicen también que es obra del hombre, de los alemanes, durante los comienzos del nazismo. Estos les habrían dado esa forma a los pinos con el fin de utilizarlos para un diseño específico de muebles, que había ordenado el servicio secreto, aparentemente destinados a la tortura. En el tiempo en el que estuve de aquel lado del río Oder, solía sentarme tardes enteras a contemplarlos, mientras dejaba fluir mis pensamientos y preocupaciones. Siempre me gustó pensar esa danza curvilínea como una perfecta metáfora de la condición humana. Desde la raíz, estos pinos, a causa tal vez de su propia evolución o de la adaptación a su medio, o tal vez por capricho, manifestaban una deformidad ineludible con respecto a su especie. Y, aunque luego intentaron imitar la apariencia de sus semejantes y armonizar con ellos más allá de su condición o de su suerte, no había forma ya de que volvieran a su eje, así como el ser humano –pienso– jamás logrará volver a conectarse con lo más íntimo y primitivo de su ser. Nuestra relación con la naturaleza jamás podrá ser armónica: solamente podemos dominarla, destruirla o rendirnos a su voluntad. Y ella se burla de nosotros con esta alegoría, tan bella y elegante como perturbadora: el bosque de los árboles torcidos. No sé qué pensarán ustedes pero, a diferencia de lo que solía sucederme con casi todos los seres humanos que he conocido, podía quedarme horas observando esa majestuosa deformidad.
2
Retrocedamos un poco, mejor. Con motivo del centenario de la apertura de sus puertas, la Universidad Adam Mickiewicz, en Poznan, Polonia, me becó para realizar una exhaustiva investigación sobre la vida y obra de Florian Znaniecki, un importante filósofo y sociólogo polaco, discípulo de Durkheim. Mi tesis sobre este hombre fue comentada en numerosos ambientes académicos y charlas. Además, me favoreció mi pasión por los idiomas, entre ellos, el polaco. Nunca fui el más alto de la clase, ni el mejor en los deportes, ni el más lindo: en cualquier estadística, mi lugar siempre sería cerca del medio. Se dice que soy una persona simpática, aunque nunca hice ningún esfuerzo por serlo, salvo para conseguir lo que necesito, como cualquier persona; se dice también que soy demasiado inteligente, lo suficiente como para saber que la palabra “demasiado” configura un problema para los demás.
Fue así como el fin de año de dos mil dieciocho abandoné Buenos Aires, mi ciudad natal, ciudad de la cual nunca antes había salido, para colaborar con la universidad polaca en los festejos y el legado de este hombre. Florian Znaniecki, más de setenta años atrás, había fundado y presidido el departamento de Sociología allí mismo. Uno de sus grandes aportes a la Sociología fue la idea del llamado “coeficiente humanístico”. Con este concepto, estipulaba que los hechos sociales pueden ser entendidos solamente a través de la perspectiva de los actores sociales que los crean; es decir, descartó los métodos de análisis estadísticos y entendió esta ciencia no como una materia que observa desde un lugar objetivo las conductas y la cultura, sino como una materia que debe simpatizar con el mundo del sujeto que está analizando, comprenderlo. A menudo solía reflexionar mucho sobre todo este tipo de cuestiones y tratar de buscarles un sentido práctico. En alguna clase de lingüística, alguna vez me dijeron que ponerse en el lugar del otro es la única forma de comunicación posible. Suena coherente. Pero las personas se esfuerzan muy poco. Y considero que, en estos términos, con nuestra encarnada humanidad a cuestas, no nos interesa ya siquiera comprender al otro, tampoco ser comprendido uno mismo realmente. Lo único que nos preguntamos es qué tiene el otro que sirva a nuestro fin. El resto lo descartamos. Luego, todos empiezan a actuar como lunáticos frente a los demás. Y, digo, no es que realmente estemos todos locos; simplemente, lo que sucede es que no podemos entender las razones de por qué el otro hace lo que hace.
Llegué a aquella antigua ciudad polaca la madrugada de año nuevo, con dieciocho grados bajo cero. Enero es el mes más frío del año por esos lugares. Me sorprendió la cantidad de gente que viajaba conmigo en el avión. Uno supondría que la mayoría de las personas, un 31 de enero, estarían en sus casas. Tengo una inteligencia emocional pragmática: me concentro en lo que tengo delante de mí y me toca directamente. A miles de kilómetros de distancia, ya desde el momento en que me llegué al aeropuerto, mis padres, mis hermanos y mis amigos fueron deslizándose hacia abajo, en perfecto contrapunto con el movimiento del avión, en mi pirámide de percepción emocional. Y, a pesar del frío, me sentí contento de haber arribado ese primer día del año. El cansancio y la expectativa pueden provocar cosas maravillosas dentro de uno. Todo era nuevo allí y las posibilidades eran infinitas. Llegar a un lugar desconocido, recorrerlo, poder descubrirlo es un momento glorioso y, a su vez, nos da la oportunidad de descubrir aspectos desconocidos sobre nosotros mismos. Me entusiasmaba la idea, en ese momento, lejos de todo lo conocido, de deconstruirme a mí mismo, de moldearme como yo más quisiera desde mi experiencia en el mundo.
Me tomé un taxi desde el aeropuerto hasta el hotel donde me hospedaría, que quedaba a una cuadra de la plaza o mercado principal de la ciudad y a unas nueve o diez cuadras de la universidad. Las veredas y los techos de las casas estaban cubiertos de nieve y las calles resplandecían de luces doradas, como si estuviera pasando por debajo de un gran e interminable puente hecho de oro. El hotel, aunque era austero, estaba equipado con todo. No tenía balcón, lo que siempre me sugiere una suerte de claustrofobia, pero contaba con unos amplios ventanales, todos con doble vidrio, que generaban un vacío hermético comfortante. Dejé mi equipaje en la sala y, lo que quedaba de la noche, lo pasé sentado a la mesa que había preparada frente a los ventanales: una cerveza artesanal de cortesía, una botella de vodka y todo tipo de sobrecitos de té en un hermoso estuche. Al lado de las bebidas, había una bandeja con lo que luego conocí con el nombre de “ogórek”. Estos eran pepinos fermentados, y les encantan. Sin saberlo, tomé la sabia decisión de dejarlos para otro momento. Me acerqué al ventanal, miré al cielo y luego me volví a sentar. Tengo la costumbre de no permitirme nunca dejar de mirar al cielo de vez en cuando. Me serví la cerveza, entreabrí una de las hojas de la ventana, prendí un cigarrillo y me quedé observando el paisaje. El empedrado de la peatonal de la plaza estaba desierto. Se escuchaban nada más algunas voces y algún que otro auto que pasaba cada tanto por alguna avenida, a lo lejos. Alguna que otra ambulancia, claro: era año nuevo todavía. La arquitectura de las calles es muy parecida a la de Buenos Aires. La ciudad tiene un estilo vetusto y renacentista (como sucede con muchas ciudades europeas) y está repleta de parques y plazas. Casi todas las construcciones son casas bajas de no más de dos pisos, todas pintadas de los más variados colores. Aquella vista, frente a mis ojos, me deslumbró. No sentía yo, en ese momento, que quisiera estar en otro lugar. Allí pertenecía ahora, y eso era algo bueno.
3
La historia de esta ciudad es interesante. Fue en ese suelo precisamente donde nació el estado polaco hace más de diez siglos. Sus edificios, catedrales, monumentos y palacios fueron castigados varias veces a lo largo de la historia por las diferentes invasiones que sufrió el país, varias disoluciones de su Estado y posteriores restituciones. En el mercado central, donde yo me encontraba, está el Ayuntamiento de la ciudad. En la torre del medio de este edificio, se encuentra el reloj de la plaza, en el que pueden observarse las figuras de dos cabritos enfrentados y, cuando el reloj marca las doce, comienzan a cornearse. No es algo que se vea todos los días excepto, claro, para sus habitantes. Es gracioso. Dicen que el día de la cena inaugural del famoso reloj, hacia el siglo XVI, aquellos dos cabritos, que iban a ser servidos como cena, se escaparon de la cocina y empezaron a cornearse en el techo del ayuntamiento. Esta escena le resultó muy divertida al alcalde y ordenó a su maestro arquitecto que la inmortalizara allí mismo, sobre el reloj que este también había construido. Se me ocurrió entonces que los polacos tenían muy buen sentido del humor.
Otra construcción curiosa de la ciudad es su catedral principal, la primera construida en el Estado y varias veces destruida. La catedral está ubicada en una isla, rodeada por el río Oder, llamada Ostrów Tumski, que significa “isla de la catedral”. Allí se pueden encontrar las construcciones más antiguas de la ciudad y unas hermosas y pintorescas riberas, en donde empecé a pasar los fines de semana. Recuerdo ahora un poema, o unas palabras en realidad –una imagen simplemente, para ser sincero–, del poeta clásico que da nombre a la universidad a la que asistía, Adam Mickiewicz. Estas palabras hacían referencia al oleaje del mar, describiéndolo como una metáfora de la pasión humana. Lo efímero, la levedad de nuestros sentimientos y de nuestra carne, así como la ligereza de la espuma de las olas, invade, conquista el barro, la existencia, por un instante, lo empapa, para luego retirarse, dejando su rastro en el tiempo, en canciones, poemas, historias, caricias, gestos, en las memorias y en los cuerpos. Durante ese tiempo, tenía siempre un libro de él entre mis manos. Dicen que, si uno se propone realmente comprender un idioma extranjero, el mejor ejercicio es leer su poesía; si ustedes logran entender la retórica de un idioma, el resto es una tontería. Por mi parte, nunca entendí mucho de poesía. Aquel poema, sin embargo, es muy lindo.
4
Estando en Ostrów, conocí a Anna. Por alguna razón, ese día, me obligué a ir, decidí romper con mi natural inclinación a la postergación de mis impulsos. Una fuerza más allá de mí me había empujado, pensé un tiempo después, para conocerla a ella. Ya saben, ese tipo de cosas. La religión nos enseña a creer en el destino; el capitalismo, en el azar. Y la psicología, en las elecciones. ¿Quién puede estar seguro de qué? Por inclinación natural, evito a las personas, solamente me relaciono a un nivel superficial con los demás, en el que todos me encuentran encantador. Más allá de esa superficialidad, no puedo seguir, me aburro tarde o temprano. Pero allí estaba ella entonces. Se acercó a mí para ayudarme a hacerme entender con el camarero del lugar donde me había sentado. El hombre era un alemán basante desagradable y mi alemán era aún peor. Ella lo hablaba muy bien; yo intentaba imitarla fonéticamente. Desde muy chica, me contó, ella vivía en ese país pero, en realidad, había nacido en Inglaterra. Tenía el pelo lacio, muy lacio, y castaño; no era alta, pero sí delgada. Las manos chicas y pequeñas. Recuerdo cómo solía quedarme observando, fascinado, la forma extraña que tenía de tomar los objetos con esas manos. Si debo ser más objetivo, tenía una sonrisa que, lejos de ser perfecta, era encantadora, y unos ojos azules maravillosos. Y esas pequeñas marcas que se formaban alrededor de estos cuando sonreía me parecían un detalle delicioso, que marcaban su carácter. Ya saben, me gustaba estar cerca de ella.
El resto de aquel día lo pasamos juntos. Yo le conté lo que había venido a hacer y ella me contó que estudiaba economía y, en sus ratos libres, se anotaba en diferentes talleres de teatro y poesía. Sorprendentemente, sabía quién era Florian Znaniecki. Quién, por su propia voluntad, sin la necesidad de autoflagelarse a sí mismo estudiándolo, iba a conocerlo. Su inteligencia me asombraba y, por momentos, me resultaba amenazante, pero ella tenía una forma de no hacer sentir al otro mal por eso. Quería darme consejos de actuación para capturar la atención de los curiosos en las convenciones, para que así pudiera mantener mi beca. De pronto, me sorprendió mi propia elocuencia y la facilidad con la que era gracioso y encantador en alemán, idioma que apenas manejaba.
Su nombre era Johanna, pero le gustaba que simplemente la llamara Anna. Me dijo que esto era porque aquel era un nombre tan común en Inglaterra como en Polonia, y se leía de la misma forma tanto al derecho como al revés. Le di la dirección de mi hotel y ella después me dio su dirección en Gryfino, a ciento y algo de kilómetros de la ciudad en donde yo me hospedaba. El fin de semana siguiente, volvimos a encontrarnos en la isla y, desde ese momento, no pasaban más de dos o tres días sin que nos viéramos. Ella tenía un aire solitario, a pesar de ser una persona muy sociable. Nuestra relación se tornó muy íntima en muy poco tiempo. Ella encontró un confesor, quizás, o alguna especie de figura protectora, paternal, por decirlo de alguna manera. Yo no me resistí, de todas formas, a dejar de intentar, en cuanto la situación me lo permitiera, acercarme a ella desde otro lugar. Pero ella me rechazaba con elegancia y soltura, así como también con algo de ambigüedad. Apenas si podría decir que existía alguna tímida y vaga familiaridad física entre nosotros. Nunca pude determinar si esa sensación de soledad que ella transmitía era, en un sentido romántico, algo bueno para mí o más bien una alerta. Cualquier mínimo gesto o mueca que ella articulara u ocultara, yo solía sobrevalorarlos. Y en un sentido trágico, claro.
Ella vivía en un departamento en el piso cuatro de un complejo estudiantil, con un compañero de estudios que, desde un primer momento, no me cayó nada bien. Más allá de las razones obvias (aunque no para mí ciertamente), me resultaba molesto. Hablaba mucho y era muy inquieto, alterado. Me ponía nervioso nada más que verlo: su forma de gesticular, su voz forzosamente fuerte, sus movimientos torpes, su constante necesidad de hacer una competición intelectual de cualquier conversación, de demostrar su inteligencia, su forma de mover las manos, todo me exasperaba. Anna me decía que a ella tampoco le caía bien aunque, a decir verdad, desconfiaba de eso. Solía imaginármelos teniendo sexo; no podía poseerla ni siquiera en mis fantasías. Era en todos los sentidos frustrante. Pero soportaba estos delirios en el más digno silencio. Mis gestos hacia ella tenían un dejo de ternura, sutilmente lujuriosos quizás, juzgarían algunos de ustedes. Y ella no los rechazaba, no, jamás lo hizo, pero tampoco buscaba más que eso: esa caricia sensible y animal. Lo bello se encuentra en aquello que sabemos adivinarlo, dicen, aunque se dicen muchas cosas, demasiadas a veces. No tardé, de todas formas, contra todos mis deseos, en empezar a tener sueños eróticos, un poco escalofriantes por momentos, con Anna.
5
Podría decir que estos sueños se parecían a alguna especie de trance, si creyera en esas cosas. Tal vez ustedes sí. No pretendo juzgar este tipo de creencias ya que, en principio, no soy experto en el tema. Durante esos trances, en los que casi podría asegurar que la sentía a ella en carne viva, una electricidad me recorría todo el cuerpo, me provocaba lesiones. Me picaban las extremidades, me ardía el pecho. Y me rascaba hasta lastimarme, para calmar la comezón. Sentía su piel, su pelo, sus labios, la transpiración de su cuerpo, la penetración. Sentía las descargas revolverme el estómago. Y me despertaba finalmente, con la certeza en mis entrañas de que había algo dentro de ellas, observándome, del interior hacia fuera, y por fuera también. Tal vez una suerte de dios o guardián de los pensamientos bajos e impuros. Debo admitir, sin embargo, que nunca abrí los ojos en esas ocasiones, por temor a confirmar mis sospechas. Me quedaba inmóvil, desvelado y nervioso, terriblemente nervioso, con el rostro enterrado en la almohada, hasta que el sueño me desmayaba.
A veces, todo acababa allí. Otras, no. Hubo algunas escasas noches en que me despertaba de una forma mucho más violenta. Aquellas veces, mientras dormía, crecía dentro de mí la sensación de que estaba debajo de mi cama, esa presencia extraña y siniestra, no deseada, como una de esas fantasías infantiles. Esto, fuera lo que fuera, empezaba entonces a desplazarse por el piso y por toda la cama, a trepar por la madera, a penetrar la espuma lentamente como si transformara y descompusiera la materia a su paso. Después, inoculaba mi carne, mis huesos y se movía entre mis entrañas. Subía por el intestino hasta llegar a mis pulmones. Momentos más tarde, se expulsaba por mi boca como un vómito negro y espeso. Me despertaba, con un grito ahogado en mi garganta, desesperado, y con la sensación inefable de que había algo más ahí, en mi cuarto. La oscuridad, por suerte, no me dejaba adivinar forma alguna. Pero allí estaba, lo sabía. Y eso esperaría a que me durmiera para volver a meterse dentro de mí. Esa cosa se estaba desdoblando en mi interior, iba rasgando poco a poco mi espíritu, con parsimonia, y yo no podía evitarlo.
6
No quiero aburrirlos con los detalles del trabajo de mi beca. Con Anna, nos volvimos tan cercanos como si nos conociéramos desde muy chicos. Este tipo de relación, aunque me dejaba fuera de alcance de cualquier acercamiento sexual, no podía rechazarla: necesitaba tenerla cerca. Algunos fines de semana, en vez de encontrarnos en la playa, yo alquilaba un auto y me acercaba a Gryfino. Fue ella quien me enseñó aquel bosque, el de los árboles torcidos. También le fascinaba, aunque no estoy seguro de que fuera por las mismas razones que las mías. Solía decirme que le recordaban a mí: alto, algo encorvado, callado y solemne. Yo me reía, siempre, pero no me gustaba para nada aquella comparación.
Cerca de abril, dos meses antes de los festejos del centenario, recibí una carta en la que se me explicaba que el departamento de Sociología de la Universidad de Buenos Aires había aprobado mi solicitud, con todos los gastos pagos, para seguir mi investigación en el distrito alemán de Uckermark, en donde vivió por un tiempo el sociólogo polaco; más precisamente, en uno de los municipios de Mescherin, apenas cruzando la frontera con Polonia. Claro, yo había hecho esta petición antes de conocerla, por lo que se imaginarán mi frustración. Ahora no tenía el más mínimo entusiasmo de dejar Poznan, incluso me había planteado la posibilidad de mudarme a Gryfino, aunque no tenía claro todavía haciendo qué o viviendo dónde. De modo que tuve que dilatar mi partida el mayor tiempo posible.
Una semana antes de irme, Anna me invitó a una fiesta que daba la universidad donde ella estudiaba. Se celebraba unos días antes de que saliera mi avión; entonces, decidí que esa sería la noche en que le confesaría todas mis ilusiones y fantasías para que, en caso de una negativa, no tuviera que sentirme humillado por mucho tiempo. Pensaba que por fin caería rendida a mis pies, frenética, ansiosa por devorar mi sexo y cumplir mis deseos. Ya lo sé. Un pensamiento infantil, ingenuo, e iluso sobre todo. No lo digan en voz alta, no me enorgullece. Para mi sorpresa, aunque no para la de ustedes quizás, todo lo que pasó esa noche se desenvolvió de una forma bizarra y poco feliz.
Entonces, allí estaba yo. El lugar estaba bien, la música sonaba estimulante, la banda que estaba sobre el escenario se lucía y la barra era libre. Adonde fuera que mirase, todos se reían, bebían, discutían; todos estaban pasando el mejor momento de sus vidas. Era casi como sentirse encerrado en una secuencia de una publicidad, que se repetía una y otra vez. Si tengo que decirles la verdad, ese tipo de escenas me resultan desagradables, grotescos, y me hacen sentir náuseas. La verdad es que cuando uno, de manera paulatina, empieza a alejarse de las personas, de las relaciones sociales, pronto deja de simpatizar con ellas, de responder a las emociones y a los estímulos y, eventualmente, deja de sentirse humano. Parece una tontería, pero no lo es. Y uno puede pensar que eso lo ubica a sí mismo en un plano superior, que le da el privilegio de observar desde otro punto, con cierta distancia a los demás, a sus actos, a la interacción entre unos y otros, e identificar con eficacia miedos, ansiedades, deseos, lo que esconden esos deseos, hasta de uno mismo. Yo lo suponía así, pero no. Eso nada más dice que uno está muerto por dentro. Nada más que eso. Ya ha dejado de existir para el resto del mundo. Y todos lo saben, se dan cuenta, excepto uno mismo.
Anna, con su trago cargado de vodka cargado, charlando, riéndose, bailando, estuviera donde estuviera, todo lo que la rodeaba pasaba a formar parte de ella, a estar de acuerdo con ella de una manera muy natural, y apuntar hacia ella muy sutilmente. Todo le fascinaba, todo le interesaba, y realmente era así, fuera lo que fuera, y con quien fuera. Por mi parte, podía fingirlo y quedarme hablando durante horas con alguien, pero no podía evitar que se notase que me caía mal o que me aburría. A veces, solía envidiarla, por más que pensara que, en realidad, la única diferencia entre ambos era el talento para una teatralidad desinhibida.
Estaba sentada en una mesa, rodeada de algunos amigos. Por suerte, su compañero de cuarto no se encontraba entre ellos. Me acerqué, la saludé y luego saludé al resto. Se trataba de compañeros suyos de Inglaterra. Eran amables, divertidos, aunque hablaban demasiado fuerte para mi gusto. Tenían sus agudezas y un sarcasmo encantador, pero no eran muy inteligentes. Y hay una diferencia. La astucia le permite a uno sacar ventaja de ciertas situaciones, abrirse camino a través de cualquier obstáculo, mientras que la inteligencia permite comprender aquello que está frente a uno, ponerse por encima y adueñarse de eso. La astucia oculta, miente, se basa en la habilidad de hacerle creer al otro que algo es de cierta forma, para su propio beneficio. Por otro lado, la inteligencia no necesita demostrar nada.
Anna intentó integrarme al grupo y yo respondí decentemente, con el mínimo esfuerzo posible. Yo le hablaba solamente a ella, que dirigía luego la conversación hacia algún otro para que todos participaran. Noté que le interesaba especialmente lo que sea que tuviera para decir uno de los tres hombres que había en el grupo. Un amigo de los dueños del lugar, me enteré luego. Lo miraba y lo tocaba de la forma en que yo siempre quise que lo hiciera conmigo. En ese momento, lo entendí como una provocación hacia mí. Ya saben, no había entendido nada. Me aburrí un poco de todo ese circo, me disculpé y fui a dar algunas vueltas alrededor del lugar. Cuando volví a la mesa donde estaban, nada más había dos de sus amigos. Ella se había ido y el fulano también, con los demás. Me senté y pedí un vodka. Decidí intentar una vez más comportarme como una persona normal y hablar y reírme de las estupideces de las que hablan y se ríen las personas normales. La chica y el chico, que eran pareja, parecían simpáticos, pero se divertían con comentarios y alusiones a cosas que nada más ellos entendían, y no dejaban de manosearse y frotarse. Esto me desagradaba terriblemente. Resistí un par más de tragos y luego tuve que disculparme para ir al baño: necesitaba vomitar. Me abrí paso entre toda esa gente fuera de sí misma. No me molestó. Es decir, si estuviera en una situación parecida a la de estas personas, probablemente me importaría poco y nada lo que pasara a mi alrededor. Me pareció bien. Y por alguna razón, me acordé entonces de una vez en la que estaba en una plaza de un pueblo de la costa de Buenos Aires, escuchando una zamba y viendo a algunas parejas bailar. Había dos viejos, entre las demás parejas, que daban un espectáculo muy tierno. Era maravilloso observarlos. Se notaba que sus buenos días habían pasado y, aunque tenían un aspecto cuidado, ambos estaban gordos y deteriorados, pero su baile era cautivante. Había una energía que fluía a su alrededor, en sus movimientos, una complicidad que solamente ellos conocían. Ella bailaba bastante bien, le gustaba hacerse ver. La música, el ritmo, la pasión estaban en su piel, en sus gestos. Él no podía más que dar algunos pasos entrecortados cada tanto, muy bien marcados de todas formas, y la esperaba, quieto, paciente, la observaba, hasta que ella bailara hacia él. Cuando ella llegaba, él sacaba el pecho, la tomaba y bailaba a su alrededor. Era hermoso. Casi como si pudieran verse sin mirarse, sentirse sin tocarse. Y se me ocurre que debe haber algo de eso en las relaciones. Mis ansiedades, mi sumisión, mi vanidad, o la total ausencia de cualquiera de esas cosas, todo mi derrape emocional, o lo que sea, nunca me permitieron averiguarlo. Pero tal vez el movimiento natural, por decirlo de alguna forma, entre un hombre y una mujer, tenga algo que ver con eso que venía a mi cabeza en ese momento: el hombre debe dejar que ella baile, esperarla, buscarla sin hacerlo, con la mirada, con la postura, indicarle que está bien que se vaya, pero al mismo que no, y cuando vuelve a acercarse, porque uno tiene y emana la seguridad de que lo hará, demostrarle que no hay otro lugar para ella más que ese, para dejarla ir una vez más, y a esperar. Ella volverá.
7
Cuando finalmente entré al baño, no podrían siquiera imaginarse la escena con la que me encontré. Johanna estaba sentada arriba de los lavabos, con su espalda contra un enorme espejo que cubría toda la; sus piernas se enroscaban alrededor del cuerpo del fulano este, el amigo de los dueños del bar. Estaba desnuda de la cintura para abajo, las tiras de su musculosa por debajo de los codos y su pollera arremangada hasta la cintura. Todo un espectáculo que superaba mi más elocuente sueño. El espejo latía contra la pared, con un pulso cromático, metálico, mientras el tipo la mordía y la frotaba. La chica que siempre quiso tenerme cerca pero nunca tocarme estaba allí, gimiendo y dejándose abusar por un infeliz que apenas conocía. Era demasiado obsceno. Vomité en el piso del baño y caí de rodillas, mientras el vómito se entrecortaba por un llanto patético. Ella me vio, soltó al fulano, se acomodó un poco la ropa e intentó hacerme poner de pie. Con la poca fuerza que tenía para sostenerme, la empujé, casi diría que le di un golpe. Ella cayó al piso y, entonces, el fulano se me acercó, me sujetó del brazo y empezó a amenazarme. En ese momento, me desdoblé. Aquello que me había estado acechando todas esas noches y me había corroído las entrañas, se apoderó de mí de pronto. Le di un golpe tan fuerte al pobre desgraciado que cayó inconsciente, y luego otro más y otro, hasta que la vi a Johanna, agazapada en un rincón, temblando por el miedo, con los ojos mojados y clavados en mí con terror.
8
Desde esa parte en adelante, el resto de la noche se volvió confusa y extraña para mí, excepto por algunos vagos detalles. Recuerdo haber salido. Nevaba. Eso me sentó bien, me calmó un poco, casi diría que me alegró. No sé hacia dónde me dirigía. Me encontré en el camino con un conejo blanco (o estaría cubierto de nieve quizás) que tenía malherida una de sus patas traseras. Me saqué el abrigo y lo atrapé. Intenté templarlo y acariciarlo para mitigar su dolor; lo arrullé como si fuera un bebé. Seguí caminando, sin saber todavía hacia dónde iba. Recuerdo también haberme encontrado con el compañero de cuarto de Johanna. Tal vez ella lo había llamado para que la pasara a buscar después de todo lo sucedido. Me ponía nervioso nada más que escucharlo hablar, la forma en que movía sus manos todo el tiempo. Apenas si pude fingir que no me habían dado ganas de vomitar una vez más. No paraba de hablar. Se puso a contarme un sueño que había tenido, un sueño en el que aparecía yo. En este, íbamos caminando por la calle, él y yo, como cualquier día; pero, en un momento, las calles empezaban a empinarse, hasta el punto en que terminamos caminando verticalmente. Los edificios se nos venían encima y las calles se cerraban cada vez más. Ya no había arriba ni abajo. De pronto, detuvimos nuestras miradas en el balcón de un edificio, donde se encontraba un joven, apoyados los brazos sobre el barandal, fumando despreocupado, mirando la nada misma. Detrás de él, dentro de su departamento, una figura extraña y siniestra, negra como la ausencia de todo, se agitaba en el aire, mutando de formas constantemente. Esta lo aguardaba, y él no tenía ni idea, seguía fumando. Nosotros no podíamos hacer nada para advertírselo, no podía vernos. Eso era todo. Mientras observábamos cómo el hombre comenzaba a darse vuelta para descubrir esa cosa que tenía a sus espaldas, había despertado. Tal vez le hice algún comentario que no recuerdo y no sé si continuamos hablando por mucho tiempo, pero yo me estaba helando.
Al día siguiente, desperté en la habitación de mi hotel. El conejo descansaba a mi lado, vivo pero malherido. Su pata no se había curado y yo tenía las manos ensangrentadas, probablemente por la golpiza que le había propiciado al fulano. Había una mancha de sangre entre las sábanas que podía ser tanto mía como del animal. Una vez levantado, con una resaca espantosa, decidí curarlo y salir a comprarle una jaula. Durante todo el día, no tuve noticias de ella; tampoco tenía ganas de llamarla. No quería tener que excusarme y, a decir verdad, mis deseos y mi ansiedad habían disminuido considerablemente. Decidí adelantar mi partida, aunque significara tener que comprar un boleto de avión por mi cuenta. Ya no quería estar más en ese lugar. Cuando volví al hotel, me di cuenta de que me había encariñado bastante con esa criatura malherida pero, por alguna razón que todavía no entiendo, y que me provoca un terror hacía mí mismo difícil de manejar, se me ocurrió que sería divertido, habiendo sido yo quien la salvó y curó su pata trasera, ver cómo hubiera hecho para arreglárselas sin esa bendita pata. Y, sin pensarlo más, se la corté y lo liberé de la jaula. Quería saber cómo hubiera hecho para sobrevivir. Después le corté la otra y, más tarde, las dos que le restaban. Cautericé sus heridas, para que todavía pudiera seguir vivo, hundido en un sufrimiento que nunca había conocido ni tampoco podría expresar, pero vivo. No tenía más posibilidades que comer, engordar y esperar morir. Finalmente, me apiadé de él y le corté la cabeza. Envolví sus partes en una bolsa de basura y la deposité en el fondo de uno de los carros de limpieza que hay dando vueltas por las mañanas. Luego partí hacia Alemania.
9
El recuerdo de aquel año en Polonia se fue desdibujando hasta desaparecer, así como también el recuerdo de ella. Intenté concentrarme en mi investigación, darle un rumbo nuevo y justificar mi estadía en esa hermosa tierra. Uckermark es un distrito bastante bucólico. Está repleto de bosques y lagunas, grandes construcciones antiguas y casas bajas. Es un pueblo donde no hay mucho más que tierra y polvo, mucho polvo. Yo me hospedaba en un viejo caserón que mis benefactores le alquilaban a una familia que, durante generaciones, había vivido en ese mismo lugar. Me volví más ermitaño. Tenía una extraña y constante sensación de paranoia. Veía moscas por todos lados, sobre mis hombros, entre mis manos. Esto me llevó a adquirir costumbres de aseo algo inusuales, obsesivas. Me lavaba tan seguido las manos, el cuerpo, y con tanto fervor, que llegué a provocarme heridas en la piel. Vivía al borde de una crisis nerviosa. Ya saben, los problemas más grandes son aquellos que nunca se materializan. De todas formas, pude llevar a cabo mi investigación y con excelentes resultados. Me esforcé por perfeccionar mis habilidades con el alemán y por trabajar mi elocuencia durante las distintas convenciones. Mi trabajo parecía tener una buena aceptación en el ambiente académico digital, aunque esto me tenía sin cuidado alguno. Un día, hace poco menos de dos meses, me encontré por el camino de asfalto que llevaba a mi caserón con uno de los amigos de Johanna. No sé cómo hizo para llegar hasta ese lugar, o para reconocerme, si apenas nos habíamos visto aquella vez en la fiesta. Yo no me percaté de quién era él hasta unos minutos después de haber estado hablándole. No era una mala persona ni un pesado, ni nada por el estilo, simplemente no tenía yo ningún tipo de interés en sostener ese encuentro. Sin embargo, me alegró verlo. En algún punto, tal vez esperaba tener alguna noticia de ella. Cuando le pregunté, se mostró sorprendido; la pregunta lo desconcertó. Me dijo que había muerto. Se imaginarán que no fue algo fácil de escuchar, y menos tener que enterarme de esa forma. Una horrible angustia me cerró el pecho, pero no dije nada. Si bien yo había dejado de pensar en ella hacía bastante tiempo, la estimaba, la quería todavía. Tal vez ese es el problema de dejar de vivir en el mundo real. Uno va soltando a las personas, a los lugares, a las cosas, a los recuerdos mismos de todo eso y, cuando vuelven, lo golpean a uno de una manera peligrosa. A pesar de todo, soy una persona que prefiere evitar los extremos, y menos exteriorizarlos. Pero no me castiguen por eso.
—¿No sabés? —me dijo en su afectado inglés británico—. La encontraron unos días después de la fiesta, en su departamento. Todo el lugar era una carnicería. Anna estaba completamente descuartizada; lo que quedaba de ella, todo estaba dentro de la heladera, prolijamente acomodado —Sus ojos estaban llenos de espanto—. Su compañero estaba desparramado en el piso del comedor, descomponiéndose. Parecía como si le hubieran arrancado la lengua y destrozado las muñecas. Su mano izquierda se la arrancaron por completo. Tal vez se lo hizo él mismo, después de descuartizarla a Anna. Es una de las teorías de la policía. Tuve que ir a reconocer los cadáveres, o lo que quedaba.
Yo intenté actuar sorprendido, con asombro o consternación, pero no pude. Le hice un gesto con mis labios mientras movía hacia los costados la cabeza. “¡Qué locura!”, le dije, y cambié de tema. Pasaron unos minutos. Tenía sueño, y mucho para leer y escribir. Me despedí entonces e, inconscientemente, le dije que le mandara saludos a Anna. Al darme cuenta de la estupidez que había dicho, le pedí disculpas y me reí. Él me miró extrañado. Empecé a caminar y de pronto me detuve a mirar el cielo. Hacía tiempo que olvidaba hacerlo.
10
Una semana después, vino la policía polaca a golpear a mi puerta. Habían pedido mi extradición. Tal vez habrían encontrado al conejo entre la basura del hotel. El cumplimiento de las leyes por los derechos de los animales en Polonia debe ser bastante riguroso. Algo extremo, me arriesgaría a decir. Todavía no logro entenderlo. Mi familia no quiere saber nada de mí y la única persona con la que hablo es con un abogado que me asignó el Estado. Es una buena persona, aunque no muy inteligente. Me divierto mucho con él. No me gusta hablar de lo que le hice a ese pobre animal, pero es de lo único que me hablan, y de Anna que, no entiendo cómo, parecen estar relacionados. Intentan demostrar que mi alevosía y mi falta de arrepentimiento evidencian rastros de una psicopatía severa, o algo así. Hablan también de trastornos de personalidad, y me han venido a visitar una innumerable cantidad de psicólogos, psiquiatras y periodistas. Me divierto mucho con ellos también. Después de varias apelaciones, se me negó la libertad una y otra vez. La justicia se muestra inquebrantable respecto a esa cuestión. Y todo, todo por un puto conejo.