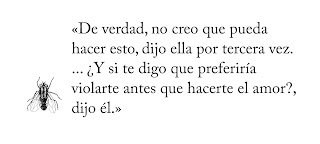La araña y la mosca
o consideraciones sobre los deseos, las fantasías, el miedo, el amor y algunas otras pavadas
―No creo que pueda hacer esto ―dijo ella.
Estaba nerviosa pero, de todas formas, estaba ahí. Tenía en la mano un speed con vodka que había comprado en el camino para tomar valor. Él o entendía, pero no le prestó mucha atención. De hecho, tampoco la escuchó la segunda vez que se lo dijo.
Esos ojos verdes, pícaros, lo desarmaban.
“Bajá antes de que me arrepienta”, le había dicho hacía unas horas por el portero eléctrico de su casa, antes de que él le abriera la puerta del departamento. Le hacía gracia, un poco, tenía que admitirlo. Pero ni siquiera eso le molestaba. Le gustaba ese juego que tenían y le gustaba que ella estuviera ahora en su casa. Lo llenaba de deseo y ansiedad (si acaso no es lo mismo); lo hacía sentir vivo, realmente vivo, todo ese teatro. No era común en él, ceder a la histeria de los demás, pero esto se sentía diferente: “Te va a parecer una estupidez, pero es como si cuando te miro a los ojos, todo el resto de las cosas pierden foco, no hay otra cosa más que tus ojos, ese momento”, le hubiera gustado confesarle más de una vez. Le gustaba también cómo lo besaba, con voracidad, como si no supiera besar todavía, como si intentara poner todos los besos en uno solo; cómo lo tocaba, cómo lo recorría, con fascinación, y cómo lo frenaba. Cada vez que ella lo detenía, o que se acordaba de que tenía novio, o que él era diez años mayor que ella, él se le acercaba más, la envolvía, le suspiraba palabras en el cuello y la besaba. Cada vez que él se venía abajo, que se cansaba, o que se acordaba de que era muy chica para él, o de que era peronista, ella le repetía unas palabras en francés cerca de la oreja y lo besaba en la mejilla. “¿Qué quiere decir?”, preguntaba. “Me da vergüenza decirlo en castellano”, y le sonreía. Se perdían el uno en el otro, y el resto de las cosas desaparecía.
―No puedo hacer esto, de verdad ―dijo ella una tercera vez.
―Hace un par de noches tuve un sueño bastante curioso, ¿sabés? ―interrumpió él, de repente, mientras ella le daba una pitada a su cigarrillo.
Era muy chica. Y atrevida. El mundo era suyo, con todo lo que había en él, o debería serlo si así lo quisiera. Lo miró sorprendida. “¿A qué viene eso? ―pensó―. ¿No me está escuchando?”. Él se sonrió, casi podía intuirla. Antes de que ella pudiera decir algo, él volvió a arrancar, sereno, pausado, con ese tren de pensamientos que lo apuraba.
―Ya no recuerdo mucho, la verdad, pero tengo una imagen en la cabeza que vuelve una y otra vez: había arañas, grandes, muy grandes, debajo de mi cama. Eran de un tamaño imposible, más grandes que mis manos. Algo las había alterado. Trepaban por la cama, como nerviosas, querían meterse debajo de las sábanas, de mi almohada. Yo me veía a mí mismo acostado, pero no sé dónde estaba realmente.
―¿Las mataste? ―preguntó ella, olvidándose de lo que había dicho unos minutos atrás. Él la divertía, no podía negarlo. Su manera de hablar, el tono de su voz. Le resultaba inexplicable. Y solía reprochárselo, a él y a ella misma: “Sos demasiado grande para mí”, le decía cada tanto. “¿Pensaste alguna vez que es probable que sea nada más que una proyección de tus deseos?”, él contestaba. “Todos lo somos”. “Está bien, per es muy triste para mí eso, porque eso significa que realmente no tenés intención de que esos deseos se vuelvan algo tangible, permitido”. “¿Y vos pensaste que capaz soy esa nena de veinte años que todos los hombres de treinta fantasean con cogerse?”. “Ya lo hice… y no, no sos eso, y prefiero no hablar del tema”. “¿Soy una reencarnación de tu ex, me estás diciendo?”.
―En realidad no me acuerdo qué hice, o si hice algo. Me desperté pensando que todavía estaban ahí, muy alterado.
Hizo una pausa mientras ella lo miraba, atenta, lo examinaba. Después, ella bebió un sorbo de su botellita de vodka; él prendió un cigarrillo, apuró un trago del vino mezclado con cola en su vaso y retomó.
―Simbólicamente, el sueño es más que interesante, ¿no te parece? Yo les tengo fobia a las arañas. Según Freud, las arañas son la representación de una madre peligrosa, oralmente devoradora y castradora. Lo cierto es que lo que el sueño simboliza, como yo lo interpreto, es que siento una amenaza; es decir, la cama, de alguna forma, es la cuna, lo es así para cualquier persona: es el lugar donde nos sentimos contenidos una vez que salimos del seno materno. Hay algo que está invadiendo, apropiándose de ese lugar donde yo me siento seguro, que yo lo codifico en la figura de estos bichos. Yo pierdo ese lugar en mi sueño, estoy fuera. Es un horror. Y pierdo también todo lo que ese lugar significa: descanso, tranquilidad, sosiego. Es el lugar donde yo ejerzo mi sexualidad también. Es decir, pierdo mi sexualidad.
Ella no dejaba de mirarlo más que para beber. Le gustaba demasiado, como solía decir él. Y a ella le gustaría saber qué decir. Estudiaba psicología, aunque había tenido que abandonar. Leía mucho también. Adoraba a Cortázar, le aburría Borges, le encantaba Pizarnik, la condesa sangrienta; también leía a Marx, a Cooke y a Perón. Hubiera querido decir que entendía a Lacan, pero no. Y le costaba un poco también seguirlo a este hombre que la miraba enamorado, aunque él no quisiera que se le note. Y sus propios pensamientos lo abrumaban.
―La pregunta es: ¿qué o quién son las arañas? ¿No? ―volvió a interrumpir él, reanudando esta especie de monólogo―. La psicología barata dice que las arañas traen prosperidad ―se rió―; aunque dice también que las tarántulas representan un mal augurio con respecto a la salud o al placer, o una decepción muy grande ocasionada por un ser querido ―y se rió otra vez, si bien parecía una mueca nerviosa―. En algún punto, se relacionan. Pero, más allá de todo esto, hay algo más curioso todavía en torno a las fobias ―hizo una pausa, tomó de su vaso y siguió jugando con el cigarrillo entre sus manos―: se dice que los fóbicos tienen una psiquis particularmente tenaz, ya que viven tratando de conciliar lo inconciliable de la relación de su psiquis con el mundo, hasta el agotamiento, una y otra vez, incansables. Esta tenacidad surge de la posición en la que se sitúa a sí mismo el fóbico, frente al mundo y frente a los demás; una posición de desigualdad, de injusticia. Y así vive, haciendo malabares, para mantener un supuesto equilibrio entre su mundo interno y el mundo externo.
―El fóbico ama la vida ―replicó ella, con una sonrisa, recitando―, pero teme perderse en aquello que debe aportarle satisfacción, que lo transforma en un objeto: el objeto de satisfacción; y teme, por otro lado, el rechazo de ese mismo objeto, que lo exiliaría de sí mismo. Algo así me parece que dice, ¿no?
―¿Y entonces?
―Y… ese temor lo intimida, pero su postura también es intimidatoria ―arrancó ella, más suelta―. ¿Lacan dijo, no? Uno se busca a sí mismo en el otro.
Él se río. Lo estaba disfrutando.
―Y, si no me quiero, voy a buscar alguien que no me quiera ―concluyó ella.
―¿Qué dirá eso de nosotros? ―dijo él mientras se frotaba la nuca.
Él no sabía bien si lo que más lo gustaba de ella era escucharla hablar u observar cómo se movían sus labios mientras hablaba. Y a ella le encantaba demostrarle que sabía, que entendía, que era inteligente, que era muchas cosas más que una chica tratando de convertirse en mujer. Él se perdía a veces nada más que mirándole las manos, el rostro, la elocuencia de sus gestos, cómo se encendían esos ojos verdes.
―¿Quién fue el que dijo eso? Bueno, ya no me puedo acordar ―dijo él mientras ella se levantaba de su silla.
―Paso al baño ―le dijo sonriendo.
En la última hora, había ido al baño tres veces. Ella le había dicho que ya no se drogaba, pero era bastante obvio que sí. Y él no era el tipo de persona a la que le gustara poner en jaque al otro, no le entretenía eso. No le importaba mucho que se drogara, aunque no sabía bien si esto se debía a que en realidad no le importaba mucho ella, o a que le gustaba “demasiado”. De todas formas, le hubiera gustado que ella no tuviera problemas en hacerlo delante de él. De hecho, eso le hubiera encantado.
Suaves e invisibles, calaron como un suspiro los primeros acordes de un tema de Luis Alberto Spinetta. Esas grabaciones como pasadas por agua. A ella le gustaba mucho, decía; a él, también, pero prefería escuchar otras cosas. Ninguna de las dos cosas era verdad. Era un tema lento, exquisito.
Cuando ella salió del baño y apareció en la sala de estar, él la tomó de la mano y la pegó a su cuerpo. “No vas a hacerme bailar este tema”, dijo ella sonriendo, y empezaron a moverse despacio. Con una mano, la tenía tomada de la cintura y, con la otra, acariciaba su cuello. No se acordaba cómo se llamaba la canción, ni su letra; ni siquiera podía recordar haberla escuchado alguna vez, pero no importaba nada de eso: lo único que le importaba era sentirla a ella entre sus brazos. Lo dominaba un deseo, una necesidad inapelable de devorarla, de asfixiarla de placer, de desmenuzar su cuerpo, centímetro a centímetro, y caer, perderse en su piel. Sin lograr contenerse más, comenzó a besarla. No quería saciarse nunca de ella, aunque se le pasara la vida en eso.
La recostó en el piso y se sentó sobre su pelvis. Ella recorría su espalda y su cabeza con las manos. Lentamente él fue levantándole la blusa hasta dejarle descubiertos los pechos, se los acarició, apenas rozándolos, y se los besó fervoroso, devoto. Ella puso una mano sobre su cabeza, y lo echó hacia atrás.
―No puedo hacerle esto a mi novio.
Él no sabía bien qué decir a eso. En realidad, sí sabía: podía decir muchas cosas, pero no quería ponerse a discutir, ni mucho menos tratar de convencerla de nada.
Ella estaba ahí, recostada debajo de él y él simplemente ya no tenía ganas de pensar qué era lo que ella quería que le dijera.
―No me gusta incluir a terceros en conversaciones donde no pueden decir ―balbuceó con pesadez. “Pero está incluido inevitablemente”, lo interrumpió ella.
Él largó un suspiro profundo, ruidoso.
―Sos vos la que lo está incluyendo ―dijo después de una pausa, y la apuró―: pero estás acá porque vos querés”.
―No. No está bien esto ―le dijo ella.
Él no sabía si sentía menos decepción que impotencia.
El juego ya había alcanzado un punto de no retorno, según lo entendía él, en el que las decisiones eran más que simples. Necesitaba la satisfacción, el premio, no quería saber de otra cosa. Quería que ella cediera un poco más, mucho más, aunque fuera nada más que para después volver a empezar.
―Está bien lo que te hace sentir bien.
―Él hizo mucho por mí. ¿Te gustaría que te lo hicieran a vos?
Él se rió. No, no le gustaría; pero se lo habían hecho, por nada.
―No me gusta esta conversación ―dijo él.
―¿Por qué? ―replicó ella, con los codos apoyados sobre el piso y las manos en la cintura, desafiante, con un tono provocador. Él respiró hondo y soltó un suspiro.
―Capaz que no soy tan buen tipo como pensás que soy.
―No sos un mal tipo.
―No te creo, me cuesta creer que te gusto. Pero, si tuviera que adivinar, diría que te encanto, y que te cuesta demasiado disimularlo. También pienso que te estás divirtiendo, que estás probando hasta dónde podés llegar, hasta dónde te deja tu conciencia divertirte y jugar. Y creo que acabás de encontrar el límite, por ahora, por hoy. Y no estoy seguro de que tu conciencia no te deje: tenés miedo, estás inhibida.
Sin moverse de arriba de ella, tomó de la mesa los paquetes de cigarrillos de ambos y puso el cenicero sobre el suelo. Prendió un cigarrillo.
―¿Realmente te creés todo lo que acabás de decir?
―No me conocés ―le replicó él, molesto.
―Yo me conozco a mí; observo a los demás, y yo sé que vos no sos malo. Y me gustás, pero no puedo hacer esto.
Él se inclinó sobre ella y le dijo al oído muy suave:
―¿Y si te digo que preferiría violarte antes que hacerte el amor? ¿Qué dice eso de mí? Si te digo que en lo más profundo de mi ser no me importa absolutamente nada ―Se incorporó―. Sé que tengo que tratarte mal para que me trates bien. Sé que tengo que dejar de hablarte para que me hables y después decirte algo lindo, y después no decirte nada. Y vos te acercás sola. Es muy simple y, sin embargo, es un juego que me agota demasiado. Estoy harto de todo eso, de estas estrategias y de lo pretenciosa, obtusa y caprichosa que es la gente ―Le alcanzó sus cigarrillos y, levantando un poco la voz, le dijo―: no me interesa para nada lo que pensás si tengo que decirte la verdad. No me interesa ni siquiera lo que pienso yo.
―No te creo ―contestó ella, asustada.
Él se rió, se detuvo unos segundos en sus ojos mientras se ponía de pie.
―Tranquila, me estoy divirtiendo un poco con vos. Perdoname.
Ella no sabía muy bien qué decir. No dijo nada. Estaba bastante nerviosa. Le pidió irse. Él la miró con sorpresa, y se rió. La ayudó a pararse, la envolvió con suavidad entre sus brazos, para tranquilizarla, y después le dio un beso en la frente.
―Juguemos a algo, ¿querés? ―le dijo con tono pícaro.
Él tenía una mirada tierna, buena, a la que no se podía resistir. Se relajó, un poco.
―A ver ―respondió para intentar seguirle el juego.
Él abrió sus brazos hacia los costados, empezó a jugar con el aire entre sus dedos, con la cabeza en alto, y cerró los ojos.
―Pensá que soy un muñeco ―y se sonrió―. Desvestime, vestime, tocame, como quieras. Hacé lo que quieras. Ahora soy un objeto, para tu satisfacción.
Ella se rió.
―A ver ―dijo. Le levantó la remera y acarició su torso, después sus brazos, “esos bracitos”. Le acarició el cuello.
Él bajó la cabeza y pegó su frente a la de ella, sin dejar de mirarla. Ella lo besó fuerte y después se separó de él.
―No, no puedo. No puedo hacer esto.
Se dio vuelta y comenzó a caminar hacia una de las sillas. Él la agarró por detrás, empujó la espalda de ella contra su pecho y le empezó a besar el cuello. Ella soltó unos gemidos tibios. Le hubiera gustado decirle algo realmente inspirado, pero no hubiera cambiado nada: “Sabés que me pierdo con vos”.
―No, corazón, no es así ―le dijo ella mientras se ponía de cara frente a él.
Qué hubo en esas palabras, en la manera en que las utilizó, tal vez en el tono, o en el gesto que hizo al decirlas, en la insolencia quizás, en el hecho de que ella fuera diez años más chica que él, de que lo creyera inofensivo, qué hubo que lo desenfocó tanto.
―Vamos ―le dijo, serio.
Estaba furioso. Se conocía; era mejor no decir mucho. Pero su rostro lo decía todo. Ella lo miraba como si la hubieran castigado, como una nena que sabía que había hecho algo malo, muy malo, pero no qué. Bajaron por el ascensor sin decirse una palabra. Le abrió la puerta del edificio y, una vez que ella la hubo cruzado, la cerró de un golpe.
No podía decir que no le importaba; no quería que le importara. Ella estaba jugando con su cabeza, no se merecía nada. Nunca había tratado a nadie de esa forma. No le hubiera molestado para nada ver esos ojos al despertarse al día siguiente. No, le habría encantado. Sentir el calor de su cuerpo desnudo.
Estaba perdidamente enamorado de ella, la amaba, de a ratos. Después, no esperaba nada. No se le aceleraba el pulso, su corazón no se sobresaltaba, no le hacía falta ella, pero lo prendía fuego por dentro nada más verla. Y no quería cambiarla en absoluto, ni siquiera el hecho de que tuviera novio: la quería tal cual era. Era un chiste que no le hacía gracia a nadie. Todo lo que le había costado hacerse a la idea de seguir adelante con esto. Pero, más que cualquier otra cosa, la atracción que sentía hacia ella era más fuerte que toda la intransigencia de cualquiera de sus principios. Era una cuestión de magnetismo o química, física, o fuerzas de cohesión, lo que fuera. La deseaba, como no había deseado a nadie antes. La fantaseaba. Y ella fantaseaba con él también, podía darse cuenta. Y por eso, justamente, imaginó que no podía ser posible. Las fantasías no están hechas de la misma materia que la de los deseos; si así fuera, estas dejarían de serlo. Las fantasías no pertenecen al mundo al que vivimos sujetados, se repetía. Pertenecen a un mundo mucho más mágico, donde nacen las ideas, la locura. Algún día se reiría de esto; ella también, quizás. Tal vez ese deseo que se profesaban el uno al otro era mucho mejor como una fantasía que la realidad misma. La fantasía más hermosa que alguna vez podrían tener en su vida cualquiera de ellos dos. Eso era.
Después de quedarse un rato parado en el balcón, dándole vueltas a estos pensamientos, sin saber bien qué hacer, prendió un cigarrillo. Ella no iba a volver. Hoy no, por lo menos. La voz quebradiza de Spinetta seguía rasguñando el aire. Miró hacia la casa de la esquina de enfrente que habitaba una pareja de ancianos.
Afuera todo estaba en silencio.
* * *
El viejo de aquella casa se parecía mucho a él, se arreglaba la barba del mismo modo. Acaso no supo explicarse por qué necesitaría un bastón. Su esposa era rubia y se notaba que, en algún tiempo, había sido muy hermosa. A él le gustaban las mujeres rubias y hermosas también. Pensó en Borges, en el otro. Pensó en lo gracioso que sería si ese viejo que vivía frente a su departamento fuera él dentro de unos treinta años. Cómo habría surgido esa cojera, se preguntaba. Tenía casi las mismas mañas también. Podría ser. Se preguntó qué haría dentro de esos treinta años si frente a su casa se mudara un hombre joven muy parecido a él. Se preguntó si a esa edad tendría todavía las ganas o el coraje de cruzarse y decirle al chico que no se preocupe, que tenga paciencia, que las cosas iban a salir exactamente como él las había planeado. Todo iba a resolverse, lo único que tenía que hacer era seguir siendo fiel a sí mismo. “Los ojos bien abiertos, siempre”. Nunca bajar los brazos, siempre ir por más. No abusar de nada ni de nadie. Nada más que eso, ni más ni menos. “Buen consejo —pensó—. Pero creo que sería mejor descubrirlo por mi propia cuenta. Por eso el viejo este nunca me dirigió la palabra. Él sabe”. Pero entonces cuál era el plan. ¿Quién era aquella señora rubia? ¿Ya la había conocido, o cuánto tiempo faltaría para conocerla? ¿Sería feliz? ¿Qué recuerdo tendría de esta noche, de esta chica?
* * *
Unos días después, él le escribió. Ella nunca contestó. A las semanas, ella pasó a verlo por la librería en la que él trabajaba, pero no le habló. Antes de que la perdiera de vista, la alcanzó y le dijo que realmente le gustaría volver a verla uno de estos días, quedarse charlando un rato, que lo extrañaba. Ella sonrió. Y, con ese gesto, él se dio cuenta de que nunca más la volvería a ver, de que nunca iba a averiguar qué querían decir esas palabras en francés, de que nunca había querido devorarla realmente, sino tenerla cerca, de que siempre había sido él la presa y de que ella se había aburrido de jugar, o era demasiado para ella. No volvió a soñar con arañas.
CONTINUAR CON EL SIGUIENTE CUENTO ➔